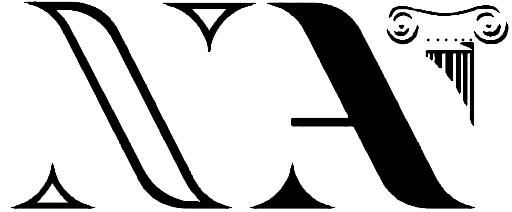El libro “El Sueño de Escipión”, de Macrobio (finales del siglo IV d.C.) es una obra admirable por su filosofía y hermetismo. Comenta un pasaje de la República de Cicerón haciendo disquisiciones sobre el Alma del Mundo y las correspondencias entre el Cielo y la Tierra, entre el Macrocosmos (Universo) y el Microcosmos (ser humano).
En él hallamos la afirmación:
“A aquel Dios Supremo que rige todo el universo, nada le resulta más agradable, al menos de cuanto sucede en la Tierra, que las asociaciones y reuniones de hombres en virtud del vínculo del derecho, que reciben el nombre de ciudades.”
 Evidentemente de ciudades que se pertenecen a sí mismas, que no son arrasadas por los vientos apestados de la indolencia, la corrupción, y el maltrato a la dignidad humana. De ciudades en que los vínculos entre los seres humanos son de armonía, cooperación y afecto mutuo, y no de subyugación y esclavitud moral. En una ciudad de verdad los vínculos son de verdad humanos y no de otra naturaleza: animal, vegetativa o de simple resistencia frente a lo externo, como las piedras. Estos vínculos lo son también, y sobre todo, con la historia de esta ciudad, con sus hazañas, con sus victorias ante la adversidad, y con sus héroes, con sus almas insignes, brillando con luz propia, los “padres espirituales” de la ciudad. La ciudad que no honra a sus héroes, que no se vincula con espíritu de gratitud ante los mismos, se desmorona, como los castillos de arena en la playa, al llegar el embate de las aguas. Renovar vínculos con ellos, con la historia, es renovar vínculos con el Alma de la Ciudad, o sea, con lo que en ella hay de eterno, de permanente, de inspirador, más allá de las turbulencias del siglo.
Evidentemente de ciudades que se pertenecen a sí mismas, que no son arrasadas por los vientos apestados de la indolencia, la corrupción, y el maltrato a la dignidad humana. De ciudades en que los vínculos entre los seres humanos son de armonía, cooperación y afecto mutuo, y no de subyugación y esclavitud moral. En una ciudad de verdad los vínculos son de verdad humanos y no de otra naturaleza: animal, vegetativa o de simple resistencia frente a lo externo, como las piedras. Estos vínculos lo son también, y sobre todo, con la historia de esta ciudad, con sus hazañas, con sus victorias ante la adversidad, y con sus héroes, con sus almas insignes, brillando con luz propia, los “padres espirituales” de la ciudad. La ciudad que no honra a sus héroes, que no se vincula con espíritu de gratitud ante los mismos, se desmorona, como los castillos de arena en la playa, al llegar el embate de las aguas. Renovar vínculos con ellos, con la historia, es renovar vínculos con el Alma de la Ciudad, o sea, con lo que en ella hay de eterno, de permanente, de inspirador, más allá de las turbulencias del siglo.
Uno de estos personajes es, en la ciudad de Córdoba donde nació, Fernán Pérez de la Oliva. Tío del también humanista Ambrosio Morales –y quien editaría sus libros- vio la luz en torno al año 1494, y muere joven en el 1531, siendo Rector de la Universidad de Salamanca, donde también ejerció de catedrático de teología, de filosofía natural y moral.
De noble familia, estudió tres años en esta universidad, uno más en la de Alcalá, amplió sus conocimientos en París, y luego tres años en Roma, protegido del Papa León. Como buen renacentista, no sólo estudió las letras, sino también la naturaleza y sus leyes, y la relación del mundo sensible con el ideal, en sus obras: De lumine specie, De magnete (un tratado sobre el imán), tradujo, adaptando la Electra de Sófocles, y la Hécuba de Eurípides, dramas en que el ser humano recupera todo su poder y libertad. También adaptó el Anfitrión de Plauto.
Escribió numerosos diálogos, editados después de su muerte, como el del “Uso de las Riquezas” (inconcluso), o “Sobre la Castidad”, o el “Diálogo entre la Piedra, la Aritmética y la Fama”. Se sabe que escribió una biografía sobre Cristóbal Colón, por desgracia perdida, y un ensayo sobre la lengua castellana, e incluso un libro sobre “Navegación en el Guadalquivir”. Su genio imaginativo le hizo adivinar, incluso, cómo el magnetismo podría ser usado en la comunicación a distancia, la misma idea con la que Nikola Tesla mudó la faz del mundo. Escribió también poemas, por ejemplo, una elegía en que lamenta el saqueo de Roma, en boca del mismo Papa Clemente VII.
De todos modos, su obra más famosa es su “Diálogo de la Dignidad del Hombre”, con el mismo título y espíritu que la obra de Pico de la Mirándola, que conmocionó su siglo. Como en esta obra, el ser humano es hijo de Dios, y por lo tanto, perfecto, aunque sólo en potencia, y debe, por tanto, hacerse a sí mismo, ser rey de sí mismo. La obra no ha salido terminada de las manos de Dios, ahí residen la libertad y dignidad humanas:
“El libre albedrío es aquel por cuyo poderío es el género humano señor de sí mismo y cada hombre tal cual él quisiere hacerse.”
Porta en sí el fuego de los Dioses o del Cielo, el legado de Prometeo, por lo que sus inventos son una muestra, una prueba de esta razón divina, que nos permite idear, concebir lo que aún no existe: crear, en definitiva.
En este opúsculo aparecen tres personajes. No se puede decir que sea un diálogo, pues, hecha la presentación, expone uno, el otro contra argumenta y el tercero sentencia. No hay una sucesión de preguntas y respuestas.
Aurelio es el filósofo pesimista, para quien la mejor felicidad es no haber nacido. Es pues una visión medieval, en que el mundo es un valle de lágrimas y la vida un acto de purificación, y el hombre un juguete en las manos de Dios. La vida es una sucesión de miserias y males que atormentan al alma, y cada edad humana arrastra a su propia cámara de torturas.
Antonio representa la visión renacentista, exaltando la dignidad humana “por no haber criatura más excelente que el hombre ni que más contento deba tener por haber nacido”. Pondera los bienes del alma, infinitamente superiores a las miserias del cuerpo, que sólo a este afectan pero no a nuestra íntima esencia, que es libre e hija de Dios, aunque se forja a sí misma en su lucha contra el Destino.
Dinarco –palabra sugerente, pues es un sabio anciano, y su nombre significa, literalmente, “la fuerza de los inicios”, o “el primer poder”-no dice quién tiene razón, sino que valora las dos interpretaciones. Agradece a Antonio por “conocer y representar lo que Dios ha hecho por el hombre” y a Aurelio, “pues en causa tan manifiesta hallaste con tu agudeza tantas razones para defenderla”, insinuando así que los dos tienen razón, cada uno desde su perspectiva.
Esta obra nos recuerda al debate que sostuvieron dos jesuitas en Roma, más de un siglo después, frente a la reina Cristina de Suecia. Uno de ellos era quizás el mayor orador de su tiempo, el Padre Antonio de Viera, a quien Fernando Pessoa llama “emperador de la lengua portuguesa”. La polémica, didáctica, y como ejercicio del alma, versó sobre qué es mejor ante la vida, llorar como lo hacía el filósofo Heráclito (de Éfeso) o reír con Demócrito. Ambos defendieron su papel, y el padre Antonio de Viera lo hizo de la versión pesimista, en un discurso realmente notable y que recomiendo al lector.
En el diálogo inicial, en un verde prado florido, y junto a una fuente deleitosa, el protagonista, Antonio, hace un bello elogio de la soledad interior, tan necesaria para el filósofo para restituirse en sí mismo, en sus verdaderas fuerzas:
“Porque cuando a ella venimos alterados de las conversaciones de los hombres, donde nos encendimos en vanas voluntades, o perdimos el tino de la razón, ella nos sosiega el pecho y nos abre las puertas de la sabiduría para que, sanando el ánimo de las heridas que recibe en la guerra que entre las contiendas de los hombres trae, pueda tornar entero a la batalla. Ninguno hay que viva bien en compañía de los otros hombres si muchas veces no está solo contemplando qué hará acompañado; porque del mismo modo que los artífices piensan primero sus obras antes de poner sus manos en ellas, así los sabios antes de obrar han de pensar primero qué han de hacer, y qué razón han de seguir. Y si esto consideras, veras que la soledad es tan amable, que debemos ir a buscarla donde quiera que la podamos hallar.”
Llaman la atención las palabras de Aurelio, cuando dice a las claras que muchas de las luminarias -planetas o estrellas, no especifica- son mayores que nuestra propia Tierra. La Inquisición no debía estar muy alerta, o mejor, como la obra fue editada cuando el autor estaba ya bajo tierra, no debió ver “carne que quemar” y prefirió no remover el asunto, que afectaba nada más ni nada menos que a un sacerdote, y que había sido rector de la Universidad de Salamanca. Recordemos que la astronomía árabe nos dio, en algunos de sus textos, la medida casi exacta de la Tierra (la de Eratóstenes, que luego fue deformada, adulterada, en la Edad Media), la distancia casi exacta al Sol (ciento ocho soles es la separación entre nuestra morada y el Astro Rey) y el tamaño del Sol con una precisión asombrosa (ver por ejemplo a Ibn Arabí, en su “Engastes de la Sabiduría”).
 En la visión cosmológica de los 4 Elementos, el Aire y Fuego son puros, y ahí moran las almas de los justos, tras la muerte, pero el Agua y la Tierra son impuros, ambos forman el barro, de ahí que Aurelio diga que:
En la visión cosmológica de los 4 Elementos, el Aire y Fuego son puros, y ahí moran las almas de los justos, tras la muerte, pero el Agua y la Tierra son impuros, ambos forman el barro, de ahí que Aurelio diga que:
“Nosotros estamos acá, en la hez del mundo y su profundidad, entre las bestias, cubiertos de nieblas, hechos moradores de la tierra donde todas las cosas se truecan con breves mudanzas; comprehendida en tan pequeño espacio, que sólo a un punto parece comparada a todo el mundo, y aún en ella no tenemos licencia para toda.”
Aurelio se esfuerza en demostrar que somos los seres más miserables de la naturaleza, pues todo tiene un instinto que le protege, o capacidades propias para sobrevivir y el hombre nace casi desprovisto de cualquier facultad:
“A unos cubrió de pelos, a otros de pluma, a otros de escama y otros nacen en conchas cerrados; mas el hombre tan desamparado, que el primer don natural que en él hallan el frío y el calor es la carne. Así sale al mundo como a lugar extraño, llorando y gimiendo como quien da señal de las miserias que viene a padecer.”
A ello responde Antonio enumerando las cualidades del espíritu que demuestran que somos hijos de Dios y de este modo, reyes de la Naturaleza. Así lo vemos, por ejemplo, en los siguientes párrafos:
“Considerando señores, la composición del hombre –de quien hoy he de decir-, me parece que tengo delante de los ojos la más admirable obra de cuantas Dios ha hecho, donde veo no solamente la excelencia de su saber más representada que en la gran fábrica del cielo, ni en la fuerza de los elementos, ni en todo el orden que tiene el universo; mas veo también como en espejo claro el mismo ser de dios y los altos secretos de su Trinidad”
“Así como Dios tiene en su poderío la fábrica del mundo, y con su mando la gobierna, así el ánima del hombre tiene el cuerpo sujeto, y según su voluntad lo mueve y lo gobierna; el cual es otra imagen verdadera de aqueste mundo a Dios sujeto. Porque como son estos elementos de que está compuesta la parte baja del mundo, así son los humores en el cuerpo humano, de los cuales es templado. Y como veis el cielo ser en sí puro y penetrable de la lumbre, así es en nosotros el leve espíritu animal situado en el cerebro y de allí a los sentidos derivado: tiene ánima a Dios semejante, y cuerpo semejante al mundo; vive como planta, siente como bruto y entiende como ángel. Por lo cual bien dijeron los antiguos que es el hombre menor mundo [microcosmos] cumplido de la perfección de todas las cosas. Como Dios en sí tiene perfección universal.”
“En el ánima lo representa más verdaderamente; la cual es incorruptible y simplicísima, sin composición alguna, toda en un ser como es Dios, y en este ser tres poderíos tiene con que representa la divina Trinidad. El Padre, soberano principio universal de donde todo procede, en contemplación de su divinidad engendra al Hijo, que es su perfecta imagen; la cual, Él amando, y siendo de ella amado, procede el Espíritu Santo como vínculo de amor. Así con gran semejanza el ánima nuestra, contemplando, engendra su verdadera imagen, y conociéndose por ella, produce amor. De esta manera, con su memoria, con que hace la imagen; y con el entendimiento, que es el que usa de ella; y con la voluntad, adonde mana el amor, representa a Dios: no sólo en esencia, sino también en Trinidad.”
Y uno de los argumentos más actuales, en su dimensión ecológica se dan en el debate de cómo vive el ser humano, pues en las plantas y animales hay un instinto que preserva el equilibrio, pero la inteligencia y astucia humana pueden forzar ese proceso, si no es, como dice Aurelio que el ser humano si vive es violentando la Naturaleza:
“Y aun en esta miserable condición que pudimos alcanzar vivimos por fuerza, pues comemos por fuerza que a la tierra hacemos con sudor y hierro, porque nos lo de; nos vestimos por fuerza que a los otros animales hacemos, con despojo de sus lanas y sus pieles, robándoles su vestido; nos cubrimos de los fríos y las tempestades con fuerza que hacemos a las plantas y a las piedras, sacándolas de sus lugares donde tienen vida. Ninguna otra cosa nos sirve ni aprovecha de su gana, ni podemos nosotros vivir sino con la muerte de las otras cosas que hizo naturaleza: aves, peces y bestias de la tierra, frutas y hierbas y todas las otras cosas perecen para mantener nuestra miserable vida, tanto es violenta cosa y de gran dificultad poderla sostener.”
A lo que Antonio responde con argumentos eclesiásticos que vistos desde el siglo XXI nos parecen aterradores, peligrosos en su fundamento, y justificadores de todo tipo de ignominia, como si el ser humano fuera un cáncer o virus que puede devorar la Tierra entera e irse luego a invadir otras, o como si todo estuviera porque sí a nuestro servicio, déspotas de la Creación entera, en vez de partes de ella, con una inteligencia con las que debemos preservar su armonía y equilibrio: “Ayuda a la Naturaleza y con ella trabaja”, como dice el libro Voz del Silencio.
“Y lo que tú dices que hacemos a todas las cosas fuerza para vivir nosotros, vanas querellas son, pues todas las cosas del mundo vienen a nuestro servicio no por fuerza, sino por obediencia que nos deben, (…) Y pues Dios es señor universal, el nos pudo dar sus criaturas, y dadas, nosotros usar de ellas según requiere nuestra necesidad. Las cuales no reciben injuria cuando mueren para mantener la vida del hombre, mas vienen a su fin para que fueron criadas.”
Incluso un don divino como es el entendimiento es contemplado desde una doble perspectiva:
“Consideremos primero cuánto vale el entendimiento, que es el sol del alma que da lumbre a todas sus obras. Éste, si bien miráis, aunque alabado y suele por él ser ensalzado el hombre, más nos fue dado para ver nuestras miserias que para ayudarnos contra ellas: éste nos pone delante los trabajos por donde tenemos pasado; éste nos muestra los males presentes y nos amenaza con los venideros antes de ser llegados. Mejor fuera, me parece, carecer de aquesta lumbre, que tenerla para hallar nuestro dolor con ella; principalmente pues tan poco vale para enseñarnos los remedios de nuestras faltas.” Esta es, claro, la pesimista de Aurelio.
Y la optimista de Antonio, que hace del entendimiento la llama que nos convierte en Dioses:
“Hablemos ahora del entendimiento, que tú tanto condenas. El cual, para mí es cosa admirable cuando considero que aunque estamos aquí –como dijiste- en la hez del mundo, andamos con él por todas partes: rodeamos la tierra, medimos las aguas, subimos al cielo, vemos su grandeza, contamos sus movimientos y no paramos hasta Dios, el cual no se nos esconde. Ninguna cosa hay tan encubierta, ninguna hay tan apartada, ninguna hay puesta en tantas tinieblas, donde no entre la vista del entendimiento humano para ir a todos los secretos del mundo; hechas tiene sendas conocidas, que son las disciplinas, por donde lo pasea todo. No es igual la pereza del cuerpo a la gran ligereza de nuestro entendimiento, ni es menester andar con los pies lo que vemos con el alma. Todas las cosas vemos con ella, y en todas miramos, y no hay cosa más extendida que es el hombre que, aunque parece encogido, su entendimiento lo engrandece. Éste es el que lo iguala a las cosas mayores; éste es el que rige las manos en sus obras excelentes; éste halló el habla con que se entienden los hombres; éste halló el gran milagro de las letras, que nos dan facultad de hablar con los ausentes y de escuchar ahora a los sabios antepasados las cosas que dijeron. Las letras nos mantienen la memoria, nos guardan las ciencias y, lo que es más admirable, nos extienden la vida a largos siglos, pues por ellas conocemos todos los tiempos pasados, los cuales vivir no es sino sentirlos.
Y si oscurecemos el entendimiento, no es por nuestra naturaleza sino por nuestra ambición, por nuestros deseos mundanos:
“Pues, ¿qué mal puede haber, decidme ahora, en la fuente del entendimiento, de donde tales cosas manan? Que si parece turbia –como dijo Aurelio., esto es en las cosas que no son necesarias en que, por ambición, se ocupan algunos hombres, que en las cosas que son menester lumbre tiene natural con que acertar en ellas; y en las divinas secretas Dios fue su maestro. Así que Dios hizo al hombre recto, mas él, como dice Salomón, se mezcló en vanas cuestiones.”
Y así como Aurelio minimiza la capacidad de la voluntad humana, algo propio de la Edad Media, Antonio la ensalza, con el más puro espíritu renacentista:
“Escucha ahora la gran excelencia de nuestra voluntad. Ésta es el templo donde a dios honramos, hecha para cumplir sus mandamientos y merecer su gloria, para ser adornada de virtudes y llena del amor de Dios y del suave deleite que de allí se sigue. La cual nunca se halla del entendimiento desamparada, como piensas, porque él, como buen capitán, la deja bien amonestada de lo que debe hacer cuando de ella se aparta para proveer las otras cosas de la vida; y los vicios que la combaten no son enemigos tan fuertes que ella no sea más fuerte, si quiere defenderse. Esta guerra en que vive la voluntad, fue dada para que muestre en ella la ley que tiene con Dios. De la cual guerra no te debes quejar, Aurelio, pues a los fuertes es deleite defenderse de los males; porque no son tan grandes los trabajos que son menester para vencer, como la gloria del vencimiento (…) Principalmente pues tenemos los santos ángeles en la pelea por ayudadores nuestros, como San Pablo dice, que son enviados para encaminar a la gloria los que para ella fueron escogidos.”
Otro elemento que es propio del Renacimiento es el elogio de la libertad humana, el que sea arquitecto de su destino, que se forje a sí mismo, o que simplemente se deje arrastrar por la corriente que lleva a la muerte. Libertad fundamentada, precisamente, en que el hombre es un microcosmos:
“Porque como el hombre tiene en sí natural de todas las cosas, así tiene libertad de ser lo que quisiere: es como planta o piedra puesto en ocio; y si se da al deleite corporal es animal bruto; y si quisiere es ángel hecho para contemplar la cara del padre; y en su mano tiene hacerse tan excelente que sea contado entre aquellos a quien dijo Dios: dioses sois vosotros. De manera que puso Dios al hombre acá, en la tierra, para que primero muestre lo que quiere ser, y si le placen las cosas viles y terrenas, con ellas se queda perdido para siempre y desamparado; mas si la razón lo ensalza a las cosas divinas, o al deseo de ellas y cuidado de gozarlas, para él están guardados aquellos lugares del cielo que a ti, Aurelio, te parecen tan ilustres.”
Para resaltar la dignidad humana, objetivo de este tratado, enumera y describe la excelencia de las partes del cuerpo, en qué medida son perfectas y aluden a la grandeza del alma humana. Entre ellas, es realmente impresionante, el discurso que hace de las manos. Hoy sabemos, por las conexiones nerviosas del cerebro, la importancia vital de las manos asociadas a la conciencia. La vida y espíritu, como fuegos invisibles, salen de la boca y de las manos humanas, son sus poderes creadores. De ahí que en Egipto, el dios Ptah, que representaba la acción creadora, el poder para plasmar los arquetipos celestes en la materia, llamándolos a la existencia, era el Dios del Fuego y se decía: “La Acción es la vida de Ptah”. Siendo las manos humanas, por su capacidad de crear y modelar, una imagen de este poder, no es extraño que las manos, por ejemplo, del Dios Ptah de la tumba de Tutankhamón, hoy en el Museo del Cairo, sean quizás las obras más formidables de toda la historia mundial del Arte. El poder y dignidad que emanan no tiene igual. También Fernán Pérez de la Oliva es consciente de la importancia y dignidad de las manos, y por ello, dice de ellas:
“De sus lados más altos [del hombre] salen los brazos, en cuyos extremos están las manos, las cuales, solas, son miembros de mayor valor de cuantos dio naturaleza a los otros animales. Son estas en el hombre siervas muy obedientes del arte y de la razón, que hacen cualquier obra que el entendimiento les muestra en imagen fabricada. Éstas, aunque son tiernas, ablandan el hierro y hacen de él mejores armas para defenderse que uñas y cuernos [de los animales]; hacen de él instrumentos para compeler la tierra a que nos de bastante mantenimiento, y otros, para abrir las cosas duras y hacerlas todas a nuestro uso. Éstas son las que aparejan al hombre vestido, no áspero ni feo cual es el de los otros animales, sino cual él quiere escoger. Éstas hacen moradas bien defendidas de las injurias de los tiempos; éstas hacen los navíos para pasar las aguas; éstas abren los caminos por donde son ásperos, y hacen al hombre llano todo el mundo. Éstas doman los brutos valientes; éstas traen los toros robustos a servir al hombre, abajados sus cuellos debajo del yugo; éstas hacen a los caballos furiosos sufrir ellos los trabajos de nosotros; éstas cargan los elefantes; éstas matan los leones; éstas enlazan los animales astutos; éstas sacan los peces de lo profundo del mar, y éstas alcanzan las aves que sobre las nubes vuelan. Éstas tienen tanto poderío, que no hay en el mundo cosa tan poderosas que de ellas se defienda. Las cuales no tienen menos bueno el parecer que los hechos.”
Y quizás este sea el sentido de los textos funerarios egipcios cuando decían que quien quiera servir a Ra (la voluntad que gobierna el mundo) debe tener las manos limpias, puras. Algo que deberían tener bien presente los poderosos del mundo, pues la corrupción es irreversible: que se lo digan a la manzana podrida del cesto, a ver si puede invertir el proceso.
Por Jose Carlos Fernández
Almada, 27 de noviembre de 2018